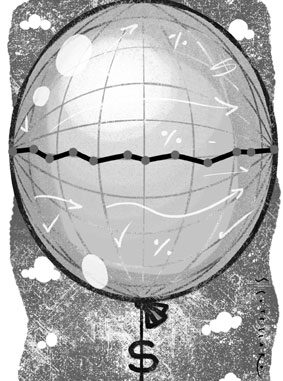
El presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, fue uno de los oradores en las recientes 40ª Jornadas Anuales de Economía “Profesor Ricardo Pascale”. En una mesa que compartió con especialistas como el presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, y el exvicepresidente del Banco Central de Chile, Pablo García Silva, se refirió a las políticas que lleva adelante nuestro país, resaltando los avances en materia de credibilidad y estabilidad de precios.
La exposición de Tolosa (ver en el QR) resulta sumamente interesante para comprender el escenario actual, en momentos en que el dólar no gana valor, y para entender cómo ese comportamiento no está entre los objetivos —al menos primarios— del organismo, cuyo foco principal es el control inflacionario por encima de todo.
En la mesa se habló sobre la consolidación del régimen de metas de inflación en América Latina. Respecto a la experiencia uruguaya, el presidente del BCU valoró que se implementó “sin ninguna de las condiciones consideradas tradicionales como prerrequisitos, pero con un fuerte compromiso institucional. Estas condiciones se han ido fortaleciendo en el proceso mismo de implementación, disparando un círculo virtuoso entre logro de resultados y credibilidad”. Previamente, Uruguay había adoptado estas metas inflacionarias “con agregados cambiarios, que no habían sido cumplidas en la mayor parte del tiempo durante 15 años”.
Tolosa destacó que hoy Uruguay logra mantener la inflación dentro del rango objetivo desde hace más de dos años, incluso enfrentando escenarios de volatilidad cambiaria. Consideró este hecho un cambio histórico, ya que “la inflación adopta una dinámica propia y deja de moverse al compás del tipo de cambio”. Señaló que esta política, iniciada en 2020, se enfrentó inicialmente con la mala suerte de la pandemia. Sin embargo, una vez recuperada cierta normalidad, ya se acumulan 26 meses con los datos de inflación dentro del rango de tolerancia —anteriormente denominado “rango meta”—, lo que ha ocurrido pese a diversas presiones. “Porque en estos dos años ha habido todo tipo de shocks y, por ejemplo, una depreciación significativa de la moneda a fines de 2024”, indicó.
En general, durante episodios de fuertes depreciaciones —como el que ocurrió en 2024, con una variación del 15%—, se generaban picos de inflación. “La vez pasada dije que la inflación era como la ‘novia’ de la depreciación: van a todos lados juntos, digamos, y llega un momento en que se produce la separación, donde la inflación adopta una dinámica propia”. Esta vez, destacó, ha sido diferente. “Simplemente los formadores de precios seguían lo que pasaba con el tipo de cambio muy de cerca, por más que nosotros tratábamos de llevar adelante este régimen de metas de inflación a la uruguaya”. Y, de repente, ese foco cambió: en lugar de fijarse en el tipo de cambio, la referencia pasó a ser “la meta de inflación en sí misma”. Para Tolosa, se trata de una separación de estos “novios”, lo cual supone “un cambio histórico en el régimen monetario del Uruguay”.
No obstante, no se pueden obviar los mensajes provenientes del sector productivo, que aluden a los costos que esta política supone para los agroexportadores, que siguen siendo la base de la economía nacional, hasta donde tenemos entendido. En julio pasado, el asesor de la Federación Rural, Milton Ramallo, se refirió a esta política en la red social X, luego de que el Comité de Política Económica anunciara una baja en las tasas de interés —en ese momento al 9%—. Comentó: “El comunicado habla de inflación en los valores esperados en el horizonte de 24 meses, 4,5%, pero mantienen la tasa de política monetaria contractiva para consolidar la inflación. Sabiendo el impacto negativo que tiene esta política en el sector productivo, tenía margen suficiente para una baja mayor. Necesitamos contar con un Banco Central que no esté de espaldas al sector productivo del país cuando este lo necesita”.
Algunos días antes, el 27 de junio, la Federación Rural había publicado un comunicado recordado, sobre todo, por su llamativo título: “El campo y la fábula de la rana hervida”, en el que se aludía y fundamentaba lo que consideran un atraso cambiario que se arrastra desde hace tres años.
Sin embargo, en su intervención, Tolosa no solo descartó que estemos ante un escenario de “atraso cambiario”, sino que utilizó el término opuesto: “adelanto cambiario”. Señaló: “Siempre se habla en Uruguay de atraso cambiario (…) Generalmente, en Uruguay, la devaluación era menor que la inflación, y cuando subía la devaluación, la inflación también subía. No había momentos en los cuales la depreciación fuera sosteniblemente más alta que la inflación, o sea, momentos de lo que vendría a ser ‘adelanto cambiario’, donde la depreciación le gana a la inflación. Como las expectativas inflacionarias estaban desancladas, eso siempre generaba que la inflación siguiera al tipo de cambio.
Y ahora, por primera vez, tenemos este momento de ‘adelanto cambiario’. Por alguna razón, los titulares y los diarios siguen hablando de atraso cambiario, pero los datos dicen otra cosa”, aseguró. En agosto pasado, el BCU anunció una nueva reducción de la tasa de interés, llevándola al 8,75%, “manteniendo la instancia contractiva de la política monetaria”, justamente la frase que antes había criticado Ramallo.
Este rumbo aparece hoy tan sólido que Tolosa destacó la independencia de hecho del Banco Central, respaldada por la confianza del mercado. “Lo que al mercado le importa, digamos, es que el Banco Central pueda llevar adelante su política, que no haya interferencias, que no haya ruido, que haya un consenso político y social sobre la importancia de actuar cuando es necesario. Y eso, en Uruguay, ha sido así”. Agregó: “Cuando nosotros —el BCU— tenemos que subir la tasa de interés, lo hacemos. De hecho, hubo ciclos de suba de tasas dos veces en los últimos cuatro años, y no hubo interferencia política, por más que esto es bastante costoso fiscalmente de hacer”. Además, se jactó de ser el primer presidente de la institución “que no tiene ninguna afiliación política declarada formal, lo que creo que no hubiese sido posible con otro tipo de resultados, hasta hace poco tiempo”.
Al cierre de su intervención, contestando preguntas, aludió también al proceso conocido como desdolarización de la economía, que, en su visión, debe abordarse de forma positiva y a través de incentivos. “Hay más instrumentos en pesos que antes, pero el uruguayo sigue teniendo en su portafolio más del 80%, o, si consideramos los activos externos, quizás un 90% de su cartera en moneda extranjera, particularmente en dólares”. Señaló que se desconoce, muchas veces, la debilidad de esta moneda y que “la Reserva Federal está bajo mucho más ataque que el Banco Central del Uruguay”, por lo que adelantó que habrá una campaña de comunicación en este sentido, dado que existe “un sobredimensionamiento del riesgo que implica estar expuesto al peso uruguayo”.
Anunció, además, que se está considerando “seriamente que los precios en la economía uruguaya deban estar expresados en ambas monedas. Es decir, si se desea expresarlos en dólares, está bien, pero además deben estar expresados en moneda nacional. Eso ayuda a fijar ideas sobre la importancia de la moneda nacional y termina, en última instancia, incidiendo en las decisiones financieras”.





Be the first to comment