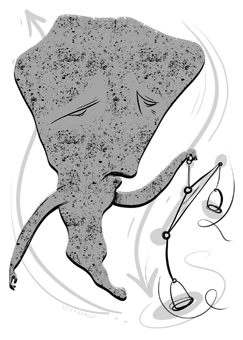
 América Latina es la región más desigual del mundo. No la más pobre, pero sí la más desigual. Esta frase que reiteran los estudios académicos y los informes oficiales de gobiernos y de organismos multilaterales, no es una novedad, sino todo lo contrario.
América Latina es la región más desigual del mundo. No la más pobre, pero sí la más desigual. Esta frase que reiteran los estudios académicos y los informes oficiales de gobiernos y de organismos multilaterales, no es una novedad, sino todo lo contrario.
Latinoamérica plantea esta situación desde la época de las colonias, pero se profundiza a comienzos de la década de 1970 y, a pesar de la instalación de sucesivos regímenes y gobiernos progresistas con ansias de distribución equitativa, la problemática persiste.
En este continente, el 20% de la población más rica tiene un ingreso per cápita casi 20 veces superior al ingreso del 20% más pobre. La brecha aumenta y se profundiza en las ciudades, donde reside el 80% de su población y una cuarta parte de ese total, lo hace en asentamientos. Los últimos datos presentados el viernes por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, señalan que nuevos retos como las migraciones –como resultado de la crisis en Venezuela y Nicaragua– y el cambio climático conspiran contra la posibilidad de cerrar esas diferencias sociales.
Un tercio de la población latinoamericana reside en la pobreza y aún existen regiones con escasa llegada de los servicios públicos. La educación es, a todas luces, la posibilidad de salir de esa problemática. Sin embargo, permanece como “el cuello de botella” y su calidad regular no permite avanzar en algunos países. No es tan alejado de la realidad, poner a Uruguay como uno de los ejemplos.
Moreno lleva 14 años al frente del BID y en el marco de los 60 años de fundación del organismo, presentó algunos guarismos preocupantes. Este año, América Latina cerrará por debajo del 1% del crecimiento anual y algunas economías, como la argentina, estarán particularmente afectadas y en contracción. Sin dejar de mencionar la desestabilización venezolana, que habrá expulsado a unos 5 millones de personas, una cifra muy similar a los sirios que fueron a Europa.
Si bien los desafíos no son solo económicos sino también políticos, hay situaciones que deben sostenerse en la inyección de recursos. Es el caso de Argentina, donde el BID aportará unos 10.000 millones en créditos, de los cuales resta el desembolso de unos 6.000 que se entregarán a Macri, o a quien gane las próximas elecciones. Y la ecuación está bastante clara. Peronistas o macristas deberán acceder a créditos internacionales para salir de la crisis social que vapulea a una clase media desgastada y suma nuevos pobres que terminan en los cinturones de las ciudades, donde pululan los merenderos.
El contexto sudamericano no pudo solucionar el déficit de empleo y la informalidad laboral que permanece en los sectores más jóvenes y en las mujeres. En los últimos 50 años, aumentó seis veces la cantidad de ciudades, donde viven más de 124 millones de personas en la pobreza. Al igual que en Uruguay, en líneas generales se registra una desaceleración demográfica, pero se expanden las ciudades. Por lo tanto, no es sostenible el acceso a los territorios ni la forma de desarrollo de sus comunidades.
Las condiciones del hábitat se generan en zonas alejadas, con la creación de programas habitacionales hacia donde se dificulta –y encarece– la llegada de los servicios. Las áreas urbanas quedan con menos población y reducen su densidad, cuando debería ocurrir lo contrario y el acceso a la tierra se presenta como un problema, cuando no es así.
Es decir que, al menos por América del Sur, han pasado gobiernos democráticos de variadas ideologías así como dictaduras y en ningún caso pudieron con las brechas que generan desigualdades. De hecho, 60 años después, el BID es aún el principal organismo de desarrollo regional y solo el año pasado prestó 14.000 millones de dólares. Incluso el índice de Gini ubica al continente en niveles de desigualdad similares a la década de 1980, cuando varios países no tenían democracia.
Por lo tanto, es estructural y persiste en un nivel superior al promedio internacional. Por eso la paradoja y la necesidad de ajustar argumentos que responsabilizan al mercado de “casi” todo en materia de desigualdad, cuando la base de la inequidad está asentada en los defectos y falta de previsión de las decisiones políticas.
Es así que las desigualdades permanecen a pesar de la prosperidad económica y Uruguay tiene algo para decir en torno a este particular, porque desde 2003 retomó 12 años de crecimiento ininterrumpido con un crecimiento anual del 5%. Era un panorama inigualable que no se sostuvo. Sin embargo, para quitarse cualquier camiseta o fanatismo hace falta un análisis empírico que en tiempos electorales no resultaría efectivo para todas las partes.
No es posible avanzar en un abordaje amplio de la desigualdad si quedara a un lado la violencia y la inseguridad. En este aspecto, la tasa de homicidios en América es la más alta del mundo y alcanza 21,5% por cada 100.000 habitantes, como resultado del crimen organizado. O la violencia basada en género que se ha llevado la vida de miles de mujeres y niños menores de 15 años.
Por eso queda claro que, más allá del signo político de los gobiernos, el desarrollo sostenible y sustentable se sostiene en la voluntad política para evitar privilegios y distribuir los recursos. Incluso la desigualdad no puede verse específicamente desde los ingresos económicos, sino de forma integral con el ejercicio de los derechos y las autonomías para comprobar su repercusión a lo largo del ciclo de la vida de los ciudadanos.
En cualquier caso, para acceder a la igualdad, los gobiernos redistribuyen en base a subsidios y no a progresos en sus sistemas tributarios. Lo que no tiene un sustento sólido, sino que actuará como una barrera para el desarrollo integral que impedirá el aprovechamiento de las potencialidades de cada uno.


