
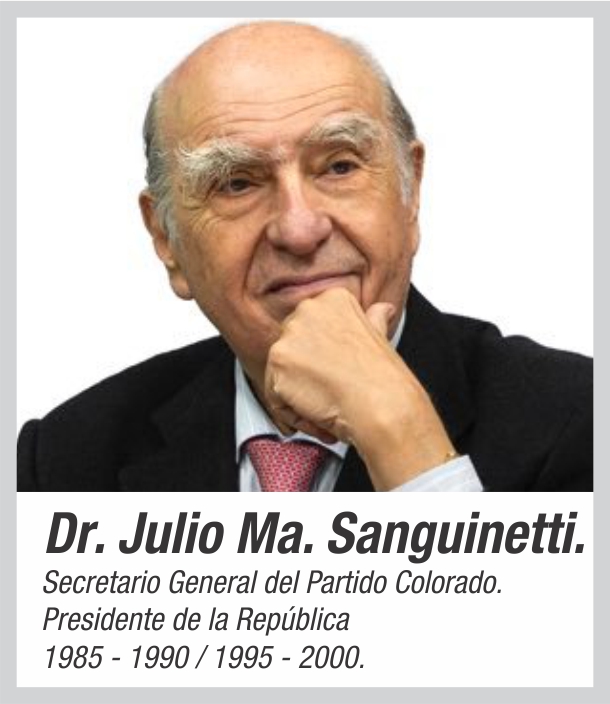 Desde hace un par de décadas venimos reflotando la luminosa frase de Paul Valery “El futuro ya no es lo que era”. El hecho es que después de la caída del Muro de Berlín y el fin de la disputa ideológica entre el mundo liberal y el socialista, o más restringidamente entre la democracia y el comunismo, parecíamos haber entrado en un tiempo seráfico.
Desde hace un par de décadas venimos reflotando la luminosa frase de Paul Valery “El futuro ya no es lo que era”. El hecho es que después de la caída del Muro de Berlín y el fin de la disputa ideológica entre el mundo liberal y el socialista, o más restringidamente entre la democracia y el comunismo, parecíamos haber entrado en un tiempo seráfico.
Ni la democracia liberal ni la economía de mercado tenían más rivales. Hasta China, la única potencia que aún se declaraba comunista, había abierto una particular variedad de la economía de mercado, mientras los nuevos millonarios rusos compraban hoteles y equipos de fútbol en Europa.
Los hechos, sin embargo, mostraron otra cosa. La economía de mercado se expandió más que la democracia. A ésta , además, ya no le alcanzó ser menos mala que el colectivismo marxista. Tenía que satisfacer los sueños y posibilidades de sociedades que reclamaban, además de libertad, bienestar, seguridad social y acceso a todo lo nuevo que ofrecía esa nueva civilización. Allí las respuestas se hicieron difíciles. A los planificadores socialistas sobrevivientes, los agotó el estancamiento económico, por falta de iniciativa personal. A los liberales ortodoxos, los enfrentó una sociedad occidental que ya había incorporado a sus Estados y a sus costumbres, mecanismos de protección social y no aceptaba retroceder. A los nacionalistas, les pasó por arriba la globalización. Y al pensamiento moderado, sea liberal progresista, social-democrático o demócrata cristiano, empezó a verse cuestionado por simplismos demagógicos y el reclamo ilimitado.
La riqueza cambió de naturaleza; ya no estaba en bancos y automóviles sino en el mundo digital que, a partir de Internet, cambió hasta los modos de relacionarnos los seres humanos. El crecimiento económico y el auge tecnológico popularizaban el bienestar. La sociedad de consumo mejoraba la vida de las grandes masas, pero al generar constantemente nuevas necesidades, instalaba una suerte de desasosiego permanente. Al mismo tiempo, se terminaba el empleo para toda la vida que había caracterizado a las sociedades cerradas de la post 2ª. Guerra Mundial; ahora, para acceder a más bienes, había que competir y la “ destrucción creativa” de Schumpeter iba dejando en la cancha solo a los más innovadores.
En nuestra América Latina la inestabilidad se hizo permanente. Pasado el tiempo de las dictaduras y el entusiasmo democrático de los años 80, hoy tenemos una democracia asediada. Partidos debilitados; ciudadanos que sienten que no necesitan “representación” porque con un twitter o un facebook viven la falsa ilusión de ser parte del diálogo público; contribuyentes enojados por Estados que inevitablemente se van haciendo caros por atender, precisamente, mayores reclamos de la gente…. En ese contexto aparece la respuesta populista, con soluciones simples para asuntos complejos, promesas fáciles para hoy y la maldición de mañana.
El populismo no es una doctrina sino un modo de hacer política: el liderazgo presidencial mesiánico, por encima de las instituciones, la construcción mediática de “enemigos” a destruir y la apelación a todos los prejuicios latentes en la sociedad… Normalmente se parte de la legitimidad de origen de una elección, que luego pasa a ser ilegitimidad de ejercicio, cuando ese modo abusivo del poder, emplea los recursos públicos para solventar la demagogia. Naturalmente, al terminarse el dinero también se agota el populismo y gente sensata tiene que asumir la tarea antipática de arreglar las cuentas y pagar las deudas. Así se va caminando hacia lo que hoy tenemos, cada vez más una política de extremos, en que la racionalidad del análisis es sustituida por el eslogan de minorías exaltadas.
Cuando mayor es el ruido mediático, tanto mayor es la necesidad de preservar los partidos políticos, el cauce normal de las instituciones y un clima de debate que, aunque conlleve pasión, no nos arrastre a la descalificación personal del adversario. Nuestro país todavía mantiene ese sustento básico, pero sufre también la erosión de las redes, donde circula la mentira tanto como la verdad, con el mayor atractivo para lo que excita la morbosidad siempre latente. Las dirigencias políticas deben ser cuidadosas porque en la ida y vuelta de las polémicas terminan generalizando la sensación de que la política es una actividad espúrea, cuando es la esencia de la democracia. También la prensa, que suele legitimar a las redes, dándole estatus de noticias a todo ese aluvión de titulares que llega detrás de una polvareda insensata de presuntas verdades.
Mirar hoy a Latinoamérica o aun a las democracias occidentales, nos impone más que nunca el deber de la mirada serena. Si los EE.UU. pudieron tener un Trump de Presidente y Brasil un Bolsonaro, ambos culminando sus mandatos con el esperpento de Parlamentos asaltados por una turba azuzada desde las alturas, queda claro que nadie está inmunizado de esos arrebatos. Y que más que nunca, el deber del respeto recíproco y del debate civilizado ya no es solo un valor político sino una obligación ética.


