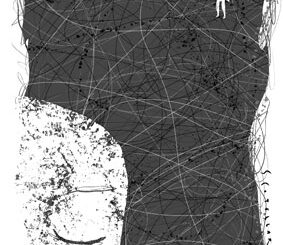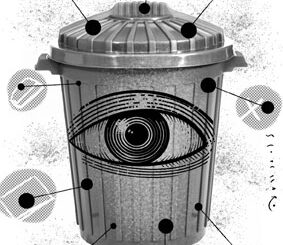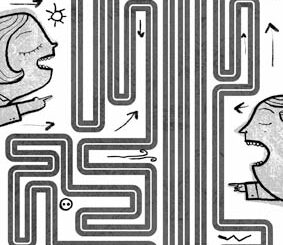Editorial de El Telégrafo sobre los temas que más importan en el mundo, Uruguay y Paysandú en particular.

Lejos de cero
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) presentó ante el Congreso de Intendentes su Plan Quinquenal y anunció la creación de una Policía Territorial. En la reunión con los jefes comunales, la delegación ministerial fue encabezada por el ministro interino y exintendente de Montevideo, Christian Di Candia, acompañado por la directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio; la directora de Integración Social y Urbana, Silvana Nieves; y el director de Vivienda, Milton Machado. Los jerarcas expusieron las principales líneas de acción para este período, reunidas en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, y destacaron la importancia de trabajar “en conjunto con los 19 departamentos para transformar los territorios y mejorar el acceso a la vivienda”.
La directora de Ordenamiento Territorial, Paola Florio, señaló que es necesario contar “con herramientas de gestión que permitan a los gobiernos departamentales trabajar en la transformación efectiva de los territorios”. Uno de esos instrumentos es la cartera de tierras. Paysandú —no sin discusiones en el proceso— es un ejemplo de cómo un gobierno departamental puede involucrarse en estos mecanismos, a través de la gestión de los terrenos de la desaparecida Paylana, hoy convertidos en un espacio residencial tras la construcción de distintos complejos de viviendas en un predio con historia industrial. Se espera que cada intendencia aporte a la conformación de un sistema de carteras de tierra. En ese sentido, Florio afirmó que “todos los departamentos cuentan, en distintas medidas y escalas, con carteras de tierra, y la idea es trabajar junto a los gobiernos departamentales y nacionales para construir una cartera que las integre a todas”.
Otra herramienta anunciada es la creación de una Policía Territorial, una repartición que, “mediante el uso de inteligencia artificial e imágenes aéreas, permitirá a las intendencias monitorear los territorios para evitar la generación de nuevos asentamientos”. Florio explicó que este dispositivo permitirá a los gobiernos departamentales impedir ocupaciones irregulares o incumplimientos normativos, con el objetivo de proteger el suelo y evitar nuevas instalaciones precarias. También en esta área Paysandú tiene experiencia, pues fue de las primeras intendencias en contar con una inspectoría territorial, aunque sin el apoyo tecnológico anunciado ahora, sino mediante personal que recorría las zonas donde se habían erradicado asentamientos.
¿Cómo funcionará? Hoy las ocupaciones ilegales se conocen cuando llegan denuncias, es decir, cuando el hecho ya se concretó. El Ministerio asegura que, con este nuevo instrumento, se podrá actuar de forma anticipada gracias a un sistema de monitoreo permanente. “La inteligencia artificial permitirá identificar la variación del suelo, es decir, cuánto cambió de un vuelo a otro, y detectar si esa variación es producto de una intervención humana y si implica un problema”, explicó la directora.
Por otra parte, en el encuentro con los intendentes se anunciaron las líneas de acción para el período, que incluyen la firma de nuevos convenios en materia de instrumentos de ordenamiento territorial nacional y el inicio de la zonificación para vivienda promovida, para lo cual se están realizando recorridas por distintos departamentos. Asimismo, junto a la Dinisu, se buscará identificar ámbitos territoriales con capacidad de ser transformados no solo desde la perspectiva de la vivienda, sino incorporando también servicios e infraestructura. La directora nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), Silvana Nieves, indicó que las prioridades están definidas por criterios de inundabilidad, contaminación y precariedad habitacional. “Trabajamos con los deciles más bajos, que atraviesan no solo vulnerabilidad habitacional, sino además múltiples factores que afectan su convivencia, y para quienes contar con un techo digno abre puertas para articular con el resto del Estado alternativas que mejoren sus condiciones de vida”. Destacó también la firma del convenio marco con el Congreso de Intendentes, que habilita a cada comuna a celebrar convenios directos con Dinisu. Según Nieves, “los gobiernos departamentales son socios estratégicos, porque a las familias, a los barrios y a las comunidades las conoce el locatario. Cada territorio tiene particularidades distintas y solo quienes conviven día a día con los vecinos las conocen”. Una afirmación que, vale decirlo, coincide con la crítica histórica de que muchas políticas se diseñan “desde Montevideo” sin considerar las particularidades locales. “Nos vamos a sentar a conversar con cada departamento, teniendo en cuenta datos del INE y de la división de evaluación y monitoreo de Dinisu, sobre las prioridades o los lugares donde, al menos estadísticamente y según los niveles de vulnerabilidad, debemos estar”, agregó.
En la misma línea se expresó el director nacional de Vivienda, Milton Machado, quien definió como clave la articulación con las intendencias, dado que disponen de “determinados recursos y el conocimiento del territorio, de la población más necesitada y vulnerable. Nosotros queremos trabajar para potenciar los recursos nacionales con los departamentales y poder llegar a los ciudadanos más carenciados”.
Ahora bien, de todos estos anuncios del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, persiste la sensación de que no se plantearon metas concretas —o al menos no se hicieron públicas— en cuanto a la ejecución de estas políticas. Es cierto que la realidad muchas veces obliga a ajustar lo que se quiere hacer con lo que efectivamente se puede, pero no por eso deja de ser importante establecer un rumbo claro, una brújula detrás de un objetivo. Está fresco aún el recuerdo del incumplido “asentamiento cero” del período anterior, o de las miles de viviendas prometidas en su momento por la entonces ministra. Eran, al menos, compromisos medibles, una vara para evaluarse. Cuando esa vara no existe, siempre es más fácil darse una palmada en la espalda y considerarse satisfecho.