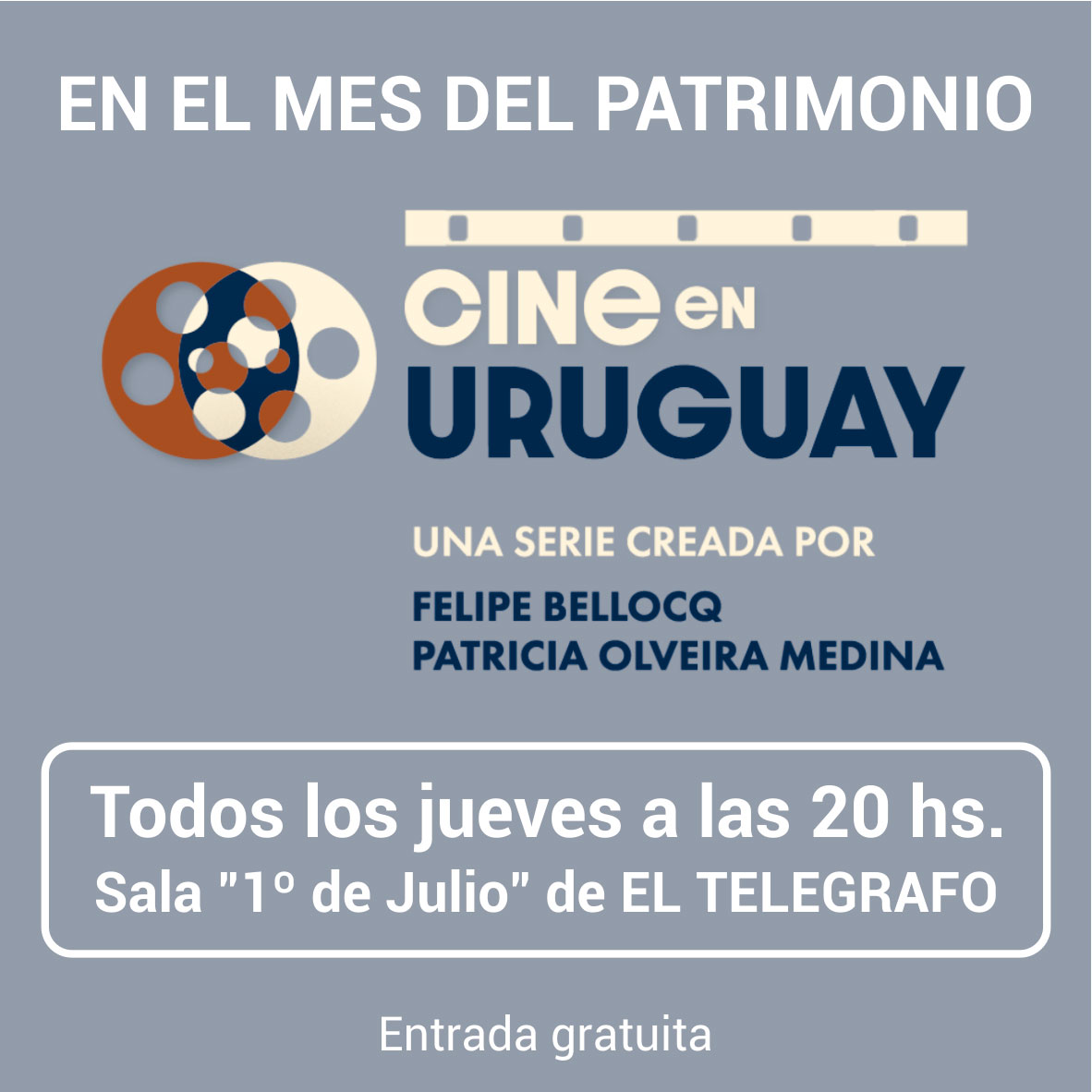Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el gobierno de nuestro país dio a conocer algunos datos surgidos de una encuesta, así como los avances en el proceso de discusión que dará lugar a cambios en las políticas públicas que se están llevando adelante en esta materia.
Ya volveremos sobre eso, pero, de forma paralela, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó una serie de conceptos relacionados con la salud mental en las diferentes etapas de la vida. Estos aportes, fruto de investigaciones recientes, vienen a actualizar el conocimiento en un área tan delicada como, en general, desatendida e invisibilizada hasta hace pocos años, y que aún hoy sigue cargada de prejuicios.
La OPS, en una página dentro de su portal específicamente dedicada a esta fecha, destacó que se está poniendo más énfasis en observar qué ocurre durante la infancia y la adolescencia, consideradas etapas críticas para la salud mental. “Durante estas etapas, el bienestar y el desarrollo de los jóvenes son muy sensibles a las influencias ambientales (Potter et al., 2017). Un enfoque de salud mental basado en el curso de la vida enfatiza que las experiencias en los primeros años no solo moldean la salud mental durante la infancia y la adolescencia, sino que también tienen efectos duraderos en la adultez, alterando potencialmente la trayectoria vital de una persona (Unicef y OMS, 2024)”.
El organismo prosigue señalando que la calidad del entorno en el que crecen niños y adolescentes juega un papel clave en su salud mental, bienestar y desarrollo integral. La exposición a factores como la violencia, el acoso, la discriminación, los conflictos y la pobreza aumenta significativamente el riesgo de desarrollar problemas de salud mental (Unicef, 2024). Además, cuanto mayor es el número de factores de riesgo, más profundo es el impacto potencial en su salud mental.
Otro dato significativo publicado por el organismo —dependiente de la Organización de los Estados Americanos— indica que la mitad de los trastornos de salud mental comienzan a los 14 años.
Paradójicamente, la población infantil y adolescente es vista a menudo como un “segmento saludable”, lo que puede llevar a que se pasen por alto sus necesidades en esta área. Según datos globales, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años experimenta alguna condición de salud mental (Vos et al., 2020). En nuestra región —en referencia a las Américas— la depresión y la ansiedad se encuentran entre las cinco principales causas de años vividos con discapacidad en ese grupo etario, mientras que el suicidio es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Uruguay no solo no escapa a esta realidad, sino que además presenta cifras particularmente preocupantes. “No abordar la salud mental y el desarrollo psicosocial durante la infancia y la adolescencia puede tener consecuencias a largo plazo que se extienden hasta la edad adulta, lo que limita las oportunidades para que alcancen su máximo potencial”, señala la OPS.
Estos planteos, si bien generales, no consideran de forma explícita una serie de nuevos estímulos a los que estas poblaciones están expuestas. No se trata de demonizar la tecnología ni de desconocer los aportes de programas como el Plan Ceibal, que ha sido valioso en muchas áreas. Sin embargo, también es cierto que abrió una “puerta trasera” a nuevos tipos de vínculos que las generaciones anteriores no conocían ni imaginaban, y frente a los cuales no estaban preparadas para orientar adecuadamente.
Este no es el único factor. También han surgido nuevos consumos problemáticos y modelos sociales de éxito que no siempre se ajustan a principios éticos, y que proliferan en ámbitos donde el acoso, la violencia, la pobreza y los conflictos son moneda corriente, junto a un largo etcétera.
La OPS señala que, a pesar de la alta carga demostrada de trastornos de salud mental y suicidio en la región, solo una pequeña fracción de las personas que los padecen recibe la atención necesaria. Esta brecha en el acceso al tratamiento se agrava en las edades tempranas.
Volviendo a nuestro país, el Ministerio de Salud Pública anunció ayer una hoja de ruta para avanzar en cambios en las políticas públicas en salud mental, un tema que —de una forma u otra— estuvo presente en las campañas de todos los partidos políticos en las últimas elecciones.
La cartera, encabezada por la doctora Cristina Lustemberg, convocó a organizaciones, instituciones y colectivos que trabajan en todo el país en temas vinculados a la salud mental. Afortunadamente, no son pocas, aunque quizás no sean suficientes ni cuenten con las condiciones óptimas para cumplir plenamente con sus objetivos.
El propósito de esta convocatoria fue recopilar sus experiencias para que participen en el diseño de políticas públicas basadas en los principios de derechos humanos, equidad, universalidad y no estigmatización. Se recibieron 300 proyectos, que participarán en grupos de discusión y delinearán líneas de acción específicas que serán presentadas el próximo 10 de noviembre.
Por otra parte, la ministra anunció que en el Presupuesto Nacional, actualmente en discusión en el Parlamento, se asignaron recursos con el fin de construir un nuevo modelo de atención conforme a lo que promueve la Ley de Salud Mental. La meta es que todos los uruguayos accedan a una atención integral y de calidad. En el mismo acto, el Ministerio presentó los resultados de una encuesta sobre percepción de salud mental, hábitos de consulta y tratamiento, realizada por la consultora Cifra en agosto. El relevamiento, efectuado vía telefónica, incluyó a 803 personas adultas de todo el país.
Entre otros hallazgos, la encuesta reveló que el 24 % de los encuestados se ubica en el nivel máximo del índice de soledad; un 29 % reporta una baja percepción de bienestar, y un 13 % indicó tener algún problema vinculado a la salud mental. A su vez, otro 13 % señaló que, aunque no lo padece personalmente, algún miembro de su hogar sí lo sufre.
Aunque es positivo que el tema esté en la agenda pública más allá de una fecha conmemorativa, es imprescindible entender que su enfoque debe ser amplio e integral. Es necesario un abordaje que considere la salud mental en el contexto de las problemáticas sociales actuales de nuestro país. Es decir, no tratarla como un fenómeno aislado, sino vincularla con los factores sociales que la condicionan.
Tal como señala la OPS, no deben minimizarse ni ignorarse problemas que se originan en edades tempranas, como el tan mencionado bullying, cuyas secuelas pueden arrastrarse hasta la adultez.