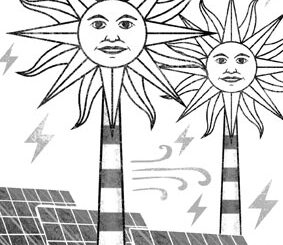Editorial de El Telégrafo sobre los temas que más importan en el mundo, Uruguay y Paysandú en particular.

Escribe Ernesto Kreimerman: Comunicar no es improvisar sino planificar
El arte del buen decir siempre fue una preocupación de los hombres dedicados a la cuestión pública, en particular, a los menesteres de la democracia y de la docencia. Y vaya la primera precisión: desde bien atrás en el tiempo, se distinguió entre el arte del buen decir y el arte del correcto decir, la gramática. El ser humano siempre sintió el uso del lenguaje como una limitante a su capacidad expresiva, al “don de transmitir ideas, conceptos, pensamientos” a partir del acto de la comunicación.
Gustavo Adolfo Bécquer, poeta, lo decía con sencillez: “Yo quisiera escribirle, del hombre/domando el rebelde, mezquino idioma…” Se le atribuye a Aristóteles haber concebido el primer tratado sobre retórica, entendida como “la facultad de considerar en cada caso lo que puede ser convincente”. Y precisa que “el objeto de la retórica no es persuadir, sino ver en cada caso aquello que es apto para persuadir”.
Al llegar el siglo XVI, Pierre de la Ramée reduce la retórica a “un ornamento”. Y más acá en el tiempo, Michel Foucault, en su lección “El orden del discurso” se aproximó a un análisis filosófico sobre las relaciones de poder y saber en la sociedad.
Para Foucault, la tesis de inicio es que “en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad”.
Destacaba cuatro conceptos que hacen al principio regulador en el análisis y es contraria a las otras que han subyugado la historia de las ideas: el acontecimiento a la creación, la serie a la unidad, la regularidad a la originalidad y la condición de posibilidad a la significación. Con esa priorización propone un trabajo de elaboración teórico que ubica a la comunicación como un proceso fundamental que da base a todas las interacciones sociales. Así, desde el intercambio de ideas hasta la transmisión de emociones, los conceptos de comunicación son básicos y esenciales para entender cómo nos relacionamos. En cuanto a la diferencia entre comunicación verbal y no verbal, habrá de concluir unas reflexiones sobre cómo ha evolucionado la comunicación hasta llegar a nuestra época.
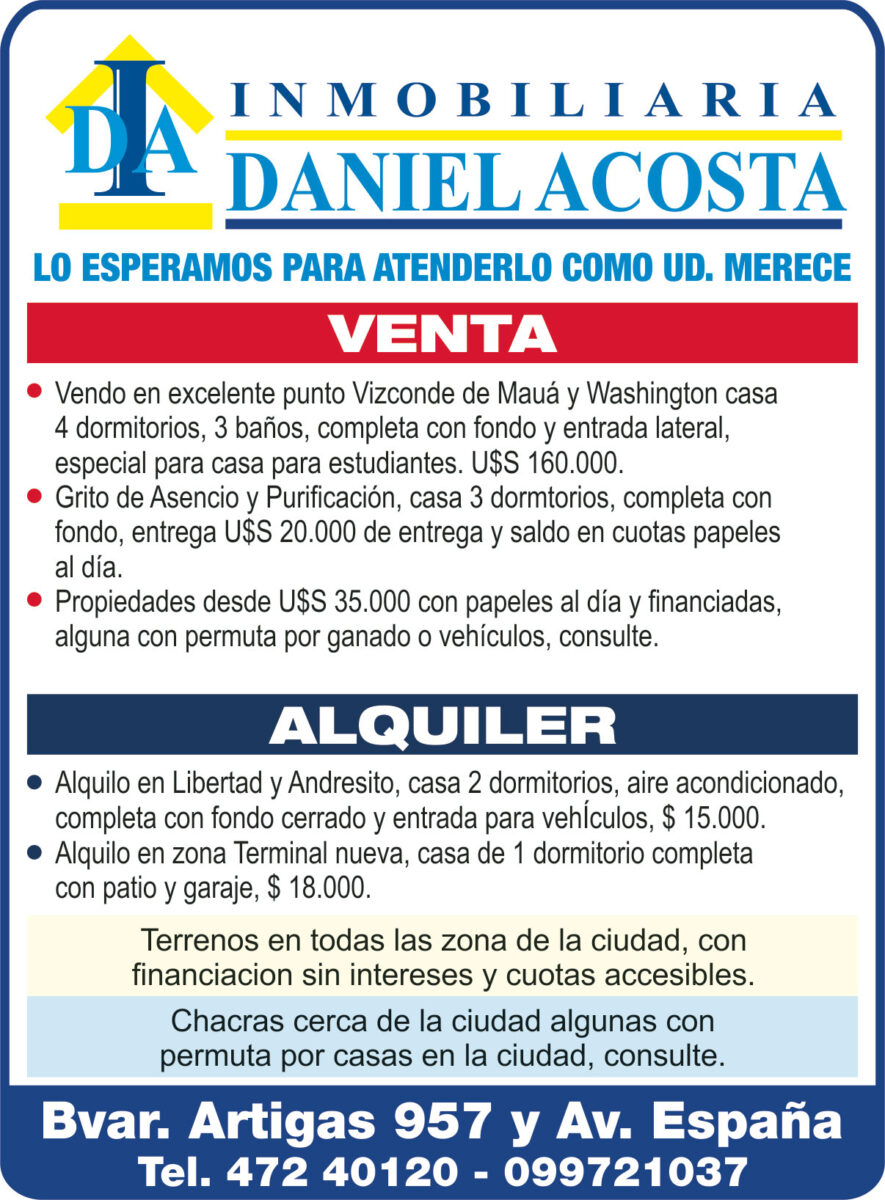
Volviendo atrás…
Volvamos a Atenas, al siglo V a.C. A la capacidad y elocuencia disponible para el desarrollo democrático. Aparece la temporalidad como herramienta. Ha sido esto lo que le ha insuflado al debate y a la toma de decisiones, una carga de tensiones y estrés. Parte de la lógica mediática, pero también del ausente debate de fondo que es sustituido por la agresividad discursiva, ya sea como radicalización o descalificación.
Los políticos a través de cuidadas técnicas de persuasión procuraban conmover a sus diferentes públicos. Los sofistas se ocupaban, por entonces, de enseñar y dirigir los discursos, no sólo para “la plaza pública”, sino también para los juicios pues era sobre el propio acusado que recaía la responsabilidad de defenderse. Por ello Aristóteles clasificó en tres los géneros de la oratoria: judicial, política y epidíctica. Demóstenes fue el más importante de los oradores griegos, que con destacada elocuencia manejaba como nadie el cambio de ritmo y tono, mezclas de estilo, metáforas y también sorprender a su interlocutor.
No se precisan largas intervenciones. Uno de los discursos más brillantes de la historia, el de Abraham Lincoln del 19 de noviembre de 1863 contenía apenas 300 palabras. No fue resultado de la improvisación, sino de la planificación y objetivos políticos buscados.
Hoy, diversidad y confusión
En la actualidad, vivimos una era digital de una diversidad extrema. Esta nueva realidad ha afectado nuestra forma de ver el mundo y también conmovido nuestra perspectiva.
Uno de los cambios más notables tiene que ver con la validación del tiempo. Aunque no tenga valor, la inmediatez ha adquirido un valor supra aún en la intrascendencia del propósito. Asumimos la expectativa de alcanzar resultados rápidos sin ponderar costos ni beneficios. Nos hemos acostumbrado a la fugacidad y nos frustramos cuando las cosas no se resuelven al instante.
Es cierto, la era digital ha ampliado las opciones pero no todo suma. Nos exponemos a una hiperconectividad que podrá ser útil o no, pero provocará una sensación de agobio y dependencia.
La comunicación mediada
Para Antonio Hernández Mendo y Oscar Garay Plaza “la comunicación es un proceso de interacción social de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de transmisión y que puede influir, con y sin intención, en el comportamiento de las personas que están en la cobertura de dicha emisión”.
A partir del siglo XIX, pero fundamentalmente a partir de la explosión de la diversidad y sofisticación de medios, la comunicación también creció en aspiraciones y complejidades. Absorbió cada vez más valor desde otros campos de estudios y reflexiones. Porque es necesario precisar que muchas veces “agregar” no suma, ni disponer de recursos tampoco es sinónimo de contar con más posibilidades. El problema es conceptual, es de contenidos, es de estrategias.
Precisamente, la variable estratégica es fundamental para la toma de decisiones y antes aún para guiar la batalla por la transformación de la sociedad.
Por ello conviene tener muy claro que “no todo comunica pero todo significa”. Aunque no todas las acciones o palabras sean claras, cada una de ellas significa; incluso los silencios y las omisiones. La teoría de Paul Watzlawick advierte que cada gesto, acción-omisión tiene un valor: todos significan y no todos comunican.
Así, es urgente comprender que la comunicación es inherente a la prospectiva de una gobernanza eficaz. Así, la planificación adquiere una relevancia mayor, de soporte e instrumento, que debe ser analizada, planificada y ejecutada con sentido de objetivos y de urgencia, sin excusas. Hay que poner en valor la planificación, avanzar en función de resultados. Por aquello que se ha dado en llamar la estrategia del síntoma.
Un último elemento, a cuenta de más: la comunicación es esencialmente mediada y por tanto factor de tensión e incertidumbre. La planificación es para definir la secuencia de los hechos políticos articulados para, con las pautas comunicacionales, avanzar hacia los objetivos definidos hasta desencadenar la decisión política que resuelva la situación. La comunicación es esencialmente asimétrica y de intercambios que intentan, las más de las veces, neutralizar/dominar, pero pocas veces la de facilitar un acuerdo de mínima.
El buen director de medios, el dircom, tendrá para su equipo un set de posibilidades para neutralizar imprevistos que no sorprendan ni descoloquen, con las que no procurará resolver todas las contingencias, sino la de evitar que en el “momento de la verdad” el decisor sea sorprendido exponiendo un lado incierto, que podrá ser bien valorado para sí mismo, pero no es lo que se espera de quien lidere en la incertidumbre.
Mucha planificación significa cuidado y amplio análisis para la planificación, y para que el jefe sea más asertivo y confiable. También para robustecer el clima de cambios que toda administración aspira cumplir. Ese es el compromiso con el soberano.