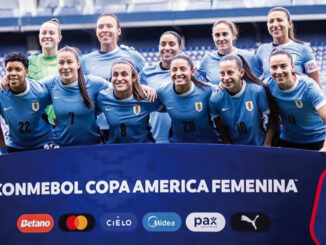Un fracaso de la humanidad
Aunque un tercio de los productos alimenticios producidos en el mundo se pierde o desperdicia, el hambre y la malnutrición se están extendiendo más rápido que nuestra capacidad de respuesta. La inseguridad alimentaria aguda y la malnutrición infantil aumentaron por sexto año consecutivo en 2024, arrastrando a millones de personas a las peores condiciones en las regiones más vulnerables del mundo.
Los conflictos armados y geopolíticos, las perturbaciones económicas, los fenómenos climáticos extremos y los desplazamientos forzados en países que padecen crisis continúan generando hambre, malnutrición e inseguridad alimentaria en diversas regiones del mundo, donde miles de personas hacen fila cada día con la esperanza de acceder a algo de comida que calme su estómago. Otros, incluso arriesgando su vida, recorren las calles pidiendo desesperadamente alimento para sus hijos.
Más de 295 millones de personas en 53 países y territorios enfrentaron niveles agudos de hambre en 2024, según el informe Global Report on Food Crises. Esta cifra representa un aumento de 13,7 millones respecto a 2023 y marca el quinto año consecutivo en que más del 20 % de la población evaluada sufre inseguridad alimentaria aguda. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la situación más grave afecta a 1,9 millones de personas que viven en condiciones de hambre catastrófica, el nivel más alto desde que se iniciaron los registros en 2016.
La situación se ha visto agravada por una importante reducción en la financiación humanitaria, que es fundamental para salvar vidas y ofrecer al menos alguna respuesta a las necesidades existentes. En este sentido, la propia ONU ha advertido reiteradamente que la financiación mundial está experimentando su mayor descenso en años, y que el impulso político se está debilitando.
Los cinco puntos más críticos del hambre mundial —es decir, lugares donde se enfrenta hambruna extrema y riesgo de inanición y muerte en los próximos meses— son Sudán, Palestina, Sudán del Sur, Haití y Mali. Se trata de regiones donde es necesario adoptar medidas humanitarias urgentes y coordinar esfuerzos internacionales para reducir las tensiones de los conflictos, frenar los desplazamientos forzados y organizar una respuesta de ayuda a gran escala.
Allí, comunidades enteras enfrentan niveles catastróficos de inseguridad alimentaria aguda como consecuencia de desastres naturales, crisis económicas o la intensificación y persistencia de conflictos que impiden el acceso a alimentos o a condiciones adecuadas para producirlos, lo que dispara los precios. A modo de ejemplo, en un reciente informe de la ONU consta que hoy en día un kilo de harina cuesta 50 dólares en Gaza.
La malnutrición, especialmente la infantil, alcanzó niveles extremadamente elevados en lugares como la Franja de Gaza, Malí, Sudán y Yemen, regiones que suman casi 38 millones de niños menores de cinco años con malnutrición aguda.
Los analistas hablan de una “alerta roja alimentaria” en estas zonas, y es lamentable que el mundo no esté dando una respuesta adecuada. “Contamos con las herramientas y la experiencia para responder, pero sin financiación ni acceso no podemos salvar vidas. Es imprescindible invertir de forma urgente y sostenida en asistencia alimentaria y apoyo para la recuperación, ya que la oportunidad de evitar una crisis de hambre aún más devastadora se esfuma rápidamente”, advirtió Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos.
Dado que se espera una disminución del 45% en la financiación de las iniciativas humanitarias destinadas al acceso a alimentos este año, se prevé que estas dificultades económicas agraven aún más la capacidad de respuesta, tanto en lo que respecta a la disponibilidad de alimentos como a la logística para su distribución en zonas remotas.
La crisis alimentaria también afecta a América Latina, a pesar del alto potencial de producción de alimentos del continente y del hecho de que, en varias naciones, a diario se desperdicia o desecha buena parte de lo que se produce.
Según el informe mencionado, cerca de 20 millones de personas en América Latina padecen inseguridad alimentaria aguda, en países como Colombia, Haití, El Salvador, Honduras, Guatemala, y también entre poblaciones migrantes y refugiadas en Ecuador. No sorprende, entonces, que de algunos de estos países provenga un alto número de migrantes que hoy llegan a Uruguay.
De los países mencionados, Haití es actualmente la nación latinoamericana más afectada, con casi la mitad de su población en situación de inseguridad alimentaria. Colombia, por su parte, arrastra dificultades desde hace años, agravadas por el aumento de los desplazamientos internos y los altos niveles de hambre asociados.
Organizaciones internacionales como la FAO, Acnur, el Banco Mundial y Unicef, entre otras, han hecho un llamado a romper el ciclo del aumento del hambre y la malnutrición, y a “efectuar un reseteo humanitario audaz” ante un escenario de menor financiamiento y creciente indiferencia política. Por ejemplo, Estados Unidos se ha retirado de cinco agencias o acuerdos establecidos bajo el estandarte de la ONU (como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos, los Acuerdos Climáticos de París, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos), el último de ellos esta semana, con su retiro de la Unesco.
En el marco de esa propuesta de reseteo, se recomienda —más allá de la ayuda de emergencia, que en muchos lugares es la única salida— invertir en sistemas alimentarios locales y en servicios integrados de nutrición, para enfrentar mejor las vulnerabilidades a largo plazo y, al mismo tiempo, aumentar la resiliencia ante contingencias. El problema es que, en medio de guerras, emergencias climáticas u otros escenarios adversos, eso resulta sumamente difícil, si no imposible, de lograr.
Observar este complejo panorama desde el estilo de vida uruguayo puede llevar a la incomprensión o, incluso, a la indiferencia. A menudo lo reducimos a una narrativa distante, vista en las noticias, y quizá perdemos algo de nuestra empatía humana. Tenemos el privilegio de vivir en uno de los países (junto con Costa Rica) con menor inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Esto es posible gracias a políticas de Estado sostenidas más allá de los vaivenes políticos y también porque somos pocos y contamos con abundantes recursos para producir alimentos.
Sin embargo, enfrentamos otros problemas relacionados con la alimentación. Por ejemplo, la prevalencia de sobrepeso en niños de hasta cinco años y la obesidad en la población adulta —ambos vinculados con la malnutrición— ha ido en aumento en la última década, generando diversos problemas de salud a corto, mediano y largo plazo.
En general, se entiende que tanto la inseguridad alimentaria y el hambre en particular, como también la malnutrición, representan un fracaso tanto de los gobiernos como, fundamentalmente, de la humanidad. Como señala el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el siglo XXI el hambre es injustificable, y no podemos (ni deberíamos) responder a estómagos vacíos con las manos vacías ni dándoles la espalda. Podríamos agregar que, menos aún, si por otro lado desperdiciamos más de un tercio de los alimentos que producimos. → Leer más