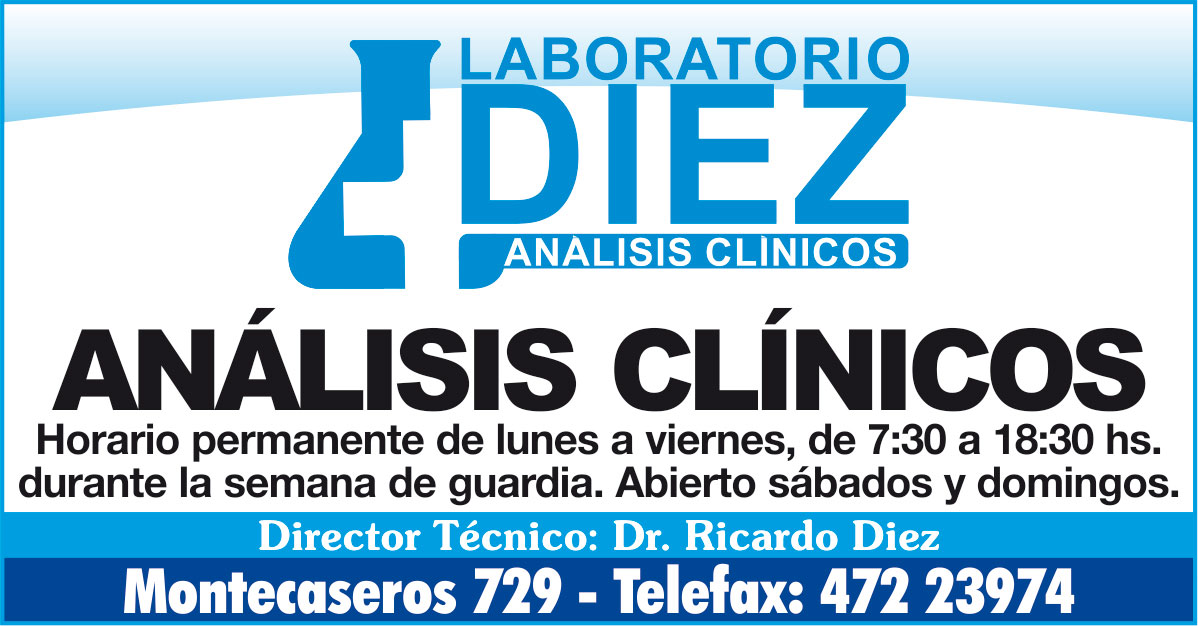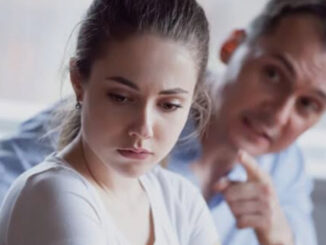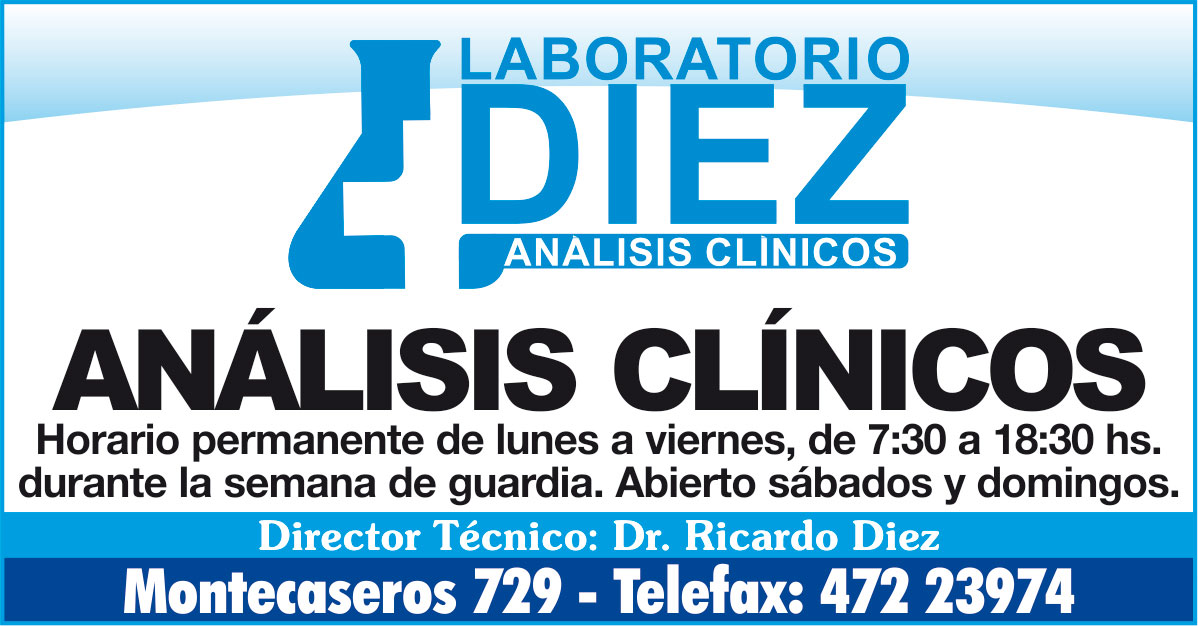A continuación, se presentan alimentos que contienen compuestos naturales con potencial actividad anticancerígena, avalada por la literatura:
*Té verde: contiene epigalocatequina-3-galato, que es el polifenol más abundante y bioactivo de gran potencia antiinflamatoria.
*Cúrcuma y pimienta negra: La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias potentes. La pimienta negra mejora su absorción. Usarlas como condimento, mezclada con aceite de oliva.
*Verduras crucíferas: Repollo, coliflor, brócoli, rúcula. Aportan sustancias naturales que ayudan al organismo a neutralizar toxinas y reducir la inflamación. Se asocian a menor riesgo de algunos cánceres cuando se consumen en forma regular. Evitar que hiervan, ya que puede destruir el sulforafano y el I3C.
*Ajo, cebolla y puerro: Contienen compuestos protectores que ayudan a reducir el efecto de sustancias cancerígenas del tabaco y de carnes muy quemadas. Ayudan al cuidado del sistema cardiovascular y digestivo.
*Frutas y verduras de colores intensos: Zanahoria, batata, calabacín, tomate, frutas rojas, naranjas y verdes, Ricas en carotenoides y antioxidantes. Ayudan a proteger las células del daño oxidativo.
*Tomate: contiene licopeno, un antioxidante potente. Su absorción mejora cuando se cocina y se combina con aceite de oliva. Su consumo habitual se asocia con beneficios en la salud prostática.
*Aceite de oliva virgen extra y aceitunas negras: Ricos en antioxidantes naturales. Preferir su uso en crudo o a baja temperatura; como aderezo de ensaladas.
*Soja y derivados naturales, tofu, tempeh, edamame: Contienen isoflavonas que ayudan a regular la acción de hormonas como estrógeno y testosterona. Su consumo es seguro.
*Hierbas y especias. Romero, tomillo, orégano, albahaca, perejil: Aportan antioxidantes como carnosol y apigenina y permiten reducir el uso de sal. Uso diario recomendado como condimento natural.
*Jengibre: Puede consumirse rallado o en infusión. Ayuda al bienestar digestivo y tiene efecto antiinflamatorio suave.
*Frutos rojos: Arándanos, frambuesas, moras, frutillas. Ricos polifenoles y ácido elágico. Favorecen la protección celular.
*Cítricos: Naranja, mandarina, limón. Contienen flavonoides que apoyan la función de detoxicación del hígado.
*Ácidos grasos omega-3: Presentes en pescados grasos, linaza, chia y nueces. Contribuyen a reducir la inflamación.
*Probióticos naturales: Yogur y kéfir. Ayudan a mantener una microbiota intestinal saludable.
*Chocolate negro con 70% de cacao, contiene gran cantidad de antioxidantes y polifenoles. Consumir 20 grs. al día.
Vitamina D: Si hay déficit, se debe aportar.
Conclusión
Una alimentación saludable ayuda a disminuir la inflamación y el daño celular, mecanismos vinculados al desarrollo del cáncer; comer mejor hoy, y de forma sostenida, es una inversión en la salud del mañana.